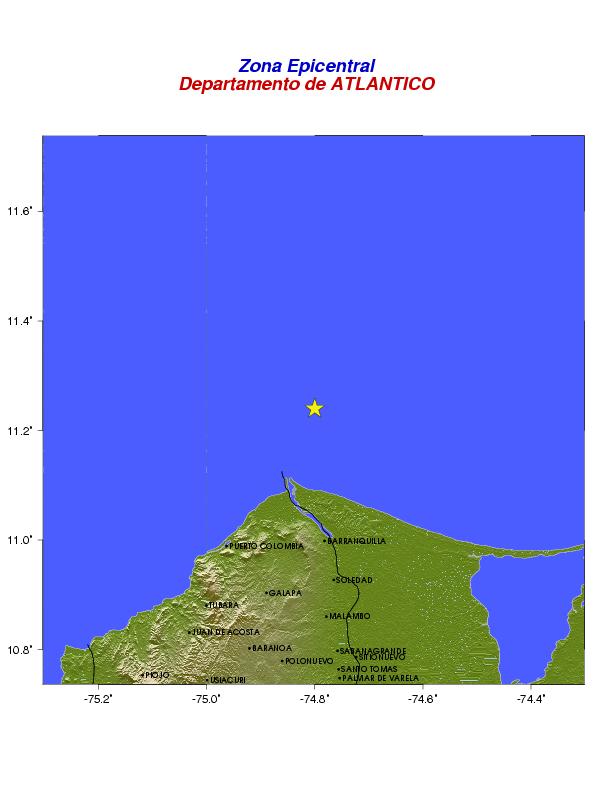Funcionarios del Instituto Departamental de Salud de Nariño (Pasto - Colombia) en proceso de Evaluación del Desempeño de las Funciones Esenciales de la Salud Pública 1, 2 y 11 (Foto: Rodrigo Restrepo G. - 2011)
La experiencia obtenida en el conocimiento en terreno de la Gestión de Riesgos frente a desastres me ha permitido colegir que las acciones a desarrollar con posterioridad a los desastres o a las emergencias epidemiológicas se orientan en dos sentidos: el primero de ellos corresponde a las acciones dirigidas a la atención inmediata de los efectos del evento adverso. El otro sentido de las acciones corresponde a aquellas relacionadas con la evaluación integral del manejo dado al pos-desastre, a la pertinencia y efectividad de las medidas de mitigación y preparativos implementados antes del desastre, y a los correctivos y nuevos procesos de preparativos y mitigación a implementar, de acuerdo con los resultados de dicha evaluación.
Esto está claramente definido en el sector de la salud. Las acciones inmediatas corresponden a la atención integral de enfermos, víctimas, heridos y damnificados, no sólo en sus consecuencias físicas sino en sus efectos sobre la salud mental y psicosocial. Para brindar esta atención inicial en el pos-impacto inmediato se requiere que las instituciones prestadoras de los servicios de salud no sólo hayan resistido la magnitud del evento adverso sino que, una vez superado el impacto inicial, estén en capacidad de trabajar a su máxima capacidad, de manera organizada para la atención masiva de afectados, y con la autonomía suficiente para continuar con este ritmo, aunque alrededor tengan carencias en líneas vitales.
Otra de las acciones a implementar por el sector de la salud corresponde a la vigilancia del comportamiento de las enfermedades, toda vez que los efectos del desastre pueden haber afectado el entorno ambiental o el comportamiento de los afectados por los cambios en su habitabilidad y la necesidad de ubicarse en alojamientos temporales o en otros ambientes diferentes a su hogar, lo cual implica una especial vigilancia de la salud pública y el reforzamiento de las medidas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. En este cometido se deberá evaluar la pertinencia de la intensificación de programas especiales, tales como los de control de enfermedades crónicas o no infecciosas, el programa de inmunizaciones, entre otros.
La tercera categoría de acciones inmediatas del sector de la salud se dirigen al saneamiento ambiental básico, en especial en lo relacionado con la garantía de la calidad del agua y de los alimentos de consumo, la adecuada disposición de los desechos sólidos, de las aguas grises y de las excretas; el control de vectores y otros tipos de medidas encaminadas a evitar los diferentes tipos de enfermedades zoonóticas (transmitidas de los animales al ser humano).
Superada la contingencia y la temporalidad producida por el desastre, le corresponde al sector de la salud realizar la evaluación de todas las acciones desarrolladas, incluso de aquellas que se pudieron haber implementado antes del desastre, e identificar las acciones por mejorar y las estrategias a emplear, dando así el cierre del ciclo de los desastres, reiniciando el período del pre-desastre (próximo), con los preparativos pertinentes, debidamente ajustados con base en la experiencia sufrida.
Se deberá evaluar todo lo relacionado con la recolección de información, lo cual es vital para la toma de decisiones. Evaluar también los procesos de coordinación a la luz de los planes de contingencia; la respuesta institucional en los prestadores de servicios de salud, la forma como respondieron desde lo estructural, lo no estructural y lo funcional, y la eficacia de sus planes hospitalarios para emergencias y el respectivo plan de contingencia. Evaluar las acciones encaminadas al fortalecimiento de la vigilancia en salud pública y su impacto sobre la morbilidad y la mortalidad. Y finalmente, evaluar el desempeño de los aspectos relacionados con los programas especiales dirigidos a las poblaciones más vulnerables, que generalmente son objeto de protección especial por parte de los Estados, tales como los menores de edad, los discapacitados, los adultos mayores, entre otros, en quienes siempre debe tenerse el enfoque diferencial pertinente para hacer efectiva dicha protección.
La integralidad de la Gestión del Riesgo frente a Desastres es así de simple. Omitir la realización de estos procesos de evaluación trae como consecuencia la "rehabilitación" y "reconstrucción" de vulnerabilidades, cuyo impacto final será el caos en el siguiente desastre.
Lecturas recomendadas:
- Restrepo, R.: “Qué hacer después de las inundaciones desde el sector de la salud”, GiraMundo, diciembre, 2010, disponible en: http://giramvndo.blogspot.com/2010/12/68-que-hacer-despues-de-las.html
- Restrepo, R.: “De los preparativos para desastres”, Blog GiraMundo, enero, 2011, disponible en: http://giramvndo.blogspot.com/2011/01/de-los-preparativos-para-desastres.html